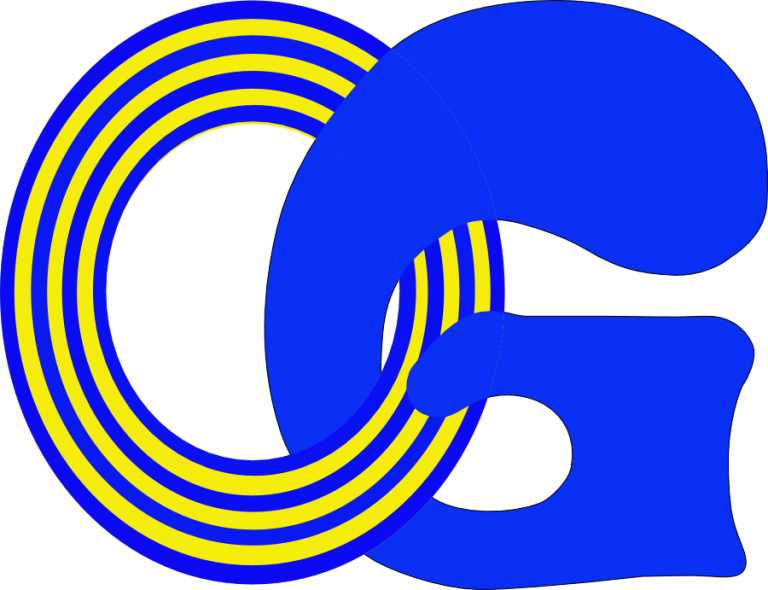Y digo “médico jubilado” con todo el respeto que esa combinación de palabras merece, porque en este país un médico jubilado es un sabio en retirada, una especie en extinción con permiso para pensar sin reloj y para hablar sin filtro. Y eso es exactamente lo que ha hecho Luis Miguel: abrir los ojos y, con una mezcla de tristeza y lucidez, firmar el acta de defunción de la humanidad tal como la conocíamos. Ni más ni menos.
Su carta no es una queja. Es un parte clínico. Un diagnóstico certero de una enfermedad que llevamos en el alma: la deshumanización crónica, que ha dejado de ser un síntoma preocupante para convertirse en el nuevo estado natural de las cosas. Y no, no se trata solo de la frialdad en los pasillos de urgencias ni de la falta de sonrisas tras las mascarillas quirúrgicas. No. El virus ha llegado mucho más lejos: ha infectado a la sociedad entera.
Vivimos en una época en la que mirar al móvil se ha vuelto más urgente que mirar a los ojos. La reflexión ha sido reemplazada por la distracción constante. Todo instante de pausa es una oportunidad perdida de consumir, usar y gastar. Y claro, si ese es el nuevo evangelio del progreso, ¿quién necesita una enfermera que te pregunte cómo te sientes, si puedes tener una app que lo mida en pulsaciones y cortisol?
Luis Miguel, con la serenidad que da ver la vida desde el otro lado de la bata blanca, nos lo dice sin anestesia: la mentira, el engaño y la chapuza ya no son accidentes ni excepciones. Son norma, ley de vida, trending topic social. Vivimos en un mundo donde un tique de globo vale más que una escritura pública. ¡Gloriosa metáfora! Todo lo que brille un rato en la pantalla vale más que lo que se firma con responsabilidad.
Y cuando uno lee eso, no puede más que preguntarse: ¿cómo pretendemos pedir trato humano en un hospital si la sociedad está educando a generaciones enteras para que vean la empatía como una pérdida de tiempo? ¿Qué futuro nos espera si a los jóvenes se les enseña que el que se detiene a pensar o a cuidar es un obstáculo para el algoritmo?
El doctor lo remata con una visión que parece ciencia ficción pero que ya empieza a sonar a profecía cumplida: sensores en la ropa, helicópteros que te recogen sin que hables con nadie, diagnósticos sin personas, tratamientos sin manos. Ni médicos, ni enfermeros, ni familia. Un sistema eficiente, sí, pero más frío que la bandeja de acero de un quirófano.
Y sin embargo, hay algo aún más trágico: ya nadie se escandaliza. Lo inhumano ha dejado de ser noticia. Es la norma. “Progreso”, lo llaman. “Desarrollo”, dicen. Y en nombre de esas palabras huecas, nos están vendiendo un futuro sin alma.
Pero entre tanto despropósito, queda una última línea de defensa. Una minoría testaruda —a la que me sumo— que aún cree en hablar, mirar, tocar, escuchar. En tratar con humanidad. Y sí, como dice el doctor, probablemente estemos condenados a perder. Pero si hemos de caer, que sea de pie. Con las manos limpias. Y el corazón encendido.
Gracias, doctor Luis Miguel, por recordarnos que la medicina más escasa de todas hoy no es un antibiótico ni una vacuna: es la decencia. Y que mientras queden médicos que escriban cartas como la suya, aún habrá quien prefiera una mano humana antes que un sensor.
Juan Santana, periodista y locutor de radio