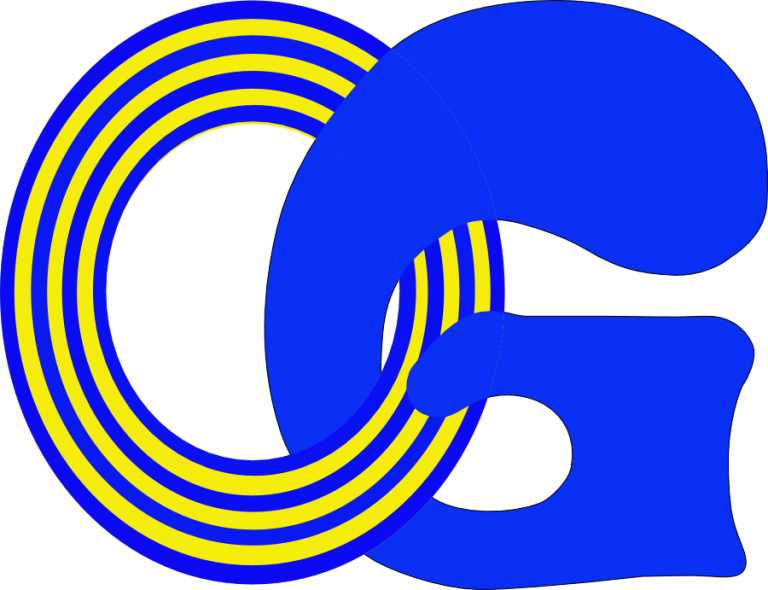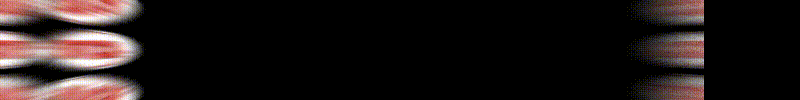Con mi cultura no hago ni trucos ni tratos. En mi cultura celebramos los finados.
Como la gripe otoñal, que cada año ataca a las personas más vulnerables, fiel a su cita anual, aparece la esperpéntica calabaza, representante del puñetero Halloween que, con sus dientes mellados, se empeña en devorar los restos de una cultura, de mi cultura, que agoniza desangrada y avasallada por otras culturas invasoras que, como el virus gripal, intenta trastocar el ADN de mis señas de identidad.
Una pandemia, la de Halloween, que cada año y cada vez con más virulencia, también contagia a los que tienen la responsabilidad de preservar y transmitir nuestra cultura a las generaciones venideras. Docentes, agentes sociales y políticos que, bajo los efectos delirantes que les produce la fiebre del desconocimiento de nuestra cultura, se empeñan en emponzoñar nuestras tradiciones ancestrales con el virus que, con el nombre de Halloween, arroja las fauces malolientes de la calabaza de dientes mellados.
Pero, como en años anteriores, también este año, con la fuerza que me da el amor que siento por esta tierra, por mi tierra, por nuestra tierra, me opongo a que la grotesca calabaza desdentada y ponzoñosa siga contagiando con su malsana costumbre nuestras tradiciones más ancestrales.
Así que, amigos lectores, también este año me vuelvo a enfrentar a Halloween de la misma forma que lo he hecho siempre: con un relato, con un cuento. Con un relato, donde intento rescatar de las fauces malolientes de la calabaza desdentada nuestra tradicional celebración de «Los finaos»:
Antes de sumergirse en los salinos senderos dibujados en la mar, los rezagados rayos de sol arrebolaban las pocas nubes que escoltaban la cresta de la montaña de Ajódar. Entretanto, madre Lola, sentada en la orilla del mar y secuestrada por sus pensamientos, esparramaba su mirada cansada entre las olas que, orladas de espuma y sal, morían a sus pies, engullidas por el color grisáceo de los callaos.
Sus pensamientos, los de madre Lola, rebullían en su mente con la misma fuerza con la que la brisa marina hacia estremecer el bosque de plataneras que tapizaba la costa de Bañaderos, hasta casi besar el mar. Sus difuminados recuerdos infantiles en las cumbres de la Gran Canaria, en Artenara, mimada por el Nublo y el Bentayga. La muerte de su madre, Catalina, la adolecente que le entregó su vida en el momento del parto, los recuerdos del abuelo Luis, cuando lo acompañaba en las tareas del campo. El olor de las vacas y del gofio recién molido. El color amarillo vivo de la retama, y el verde del culantrillo, que escoltaban los regueros poblados de ranas. El canto del canario del monte, y del pinzón azul. Los cuervos y los guirres sobrevolando las cumbres, dibujando sobre el azul sus siluetas majestuosas.
El llanto del niño envuelto en sahumerio y pobreza, del recién nacido al que madre Lola le ayudó a venir al mundo. El eco del llanto de ese niño, y de otros muchos niños que sintieron su aliento y el calor de sus manos, entretanto que rompían su primer llanto, con el que reclamaban el derecho a la vida. Los ecos de los llantos de los niños mezclados con sus recuerdos. Los recuerdos de una mujer, de la matriarca de la familia. La familia que la esperaba para compartir la cena de los finados.
El último vuelo de una pardela rezagada, que buscaba refugio en los farallones que protegen el litoral de Lairaga, y el cimbreo de las primeras luces de los quinqués de petróleo que iluminaban las viviendas humildes de los pescadores de El Puertillo, le indicaron a madre Lola que había llegado el momento de regresar a casa.
De camino a su casa, como si de un alma en pena se tratara, la cimbreante luz del farol de madre Lola parecía levitar sobre el camino que atravesaba las plantaciones de plataneras, en la oscuridad de la noche. Aquel camino tantas veces recorrido por ella, alumbrado con el resplandor de su alma generosa, con la luz que irradia una existencia, la de madre Lola, entregada a los demás.
En la cocina, y sentados alrededor de una mesa, la familia de madre Lola se disponía, una año más, a celebrar la cena de los «finaos». En una mesa donde la manzanas, nueces, castañas, higos pasados y algunos dulces formaban parte de la abundante comida que ella, madre Lola, había cocinado la tarde anterior, ayudada por las mujeres de la familia. También, como todos los años, y después de encender una lamparita de aceite, en recuerdo de los fallecidos, la matriarca, y maestra de ceremonias, comenzó a relatar las aventuras y desventuras de cada uno de los difuntos de la familia. Y es que madre Lola estaba convencida de que entretanto mantengamos en el recuerdo a nuestros fallecidos, ellos seguirán estando entre nosotros.
Unos ligeros golpes en la puerta de la casa interrumpieron el relato de la mujer. Madre Lola se acercó a la puerta y, al abrirla, junto con los ecos de las tristes y lánguidas canciones que un rancho de ánimas entonaban en la puerta de la cercana iglesia, encontró a un grupo de chiquillos que, al unísono, le preguntaron: «madre Lola, ¿hay santos?«. La matriarca les contestó afirmativamente, y, la vez que acariciaba sus mejillas, sacó de uno de los bolsillos de su delantal unas higos pasados, que metió en la talega que para tal fin llevaban los muchachos.
¡Hay santos! ¡Hay santos! Continuó repitiendo mentalmente madre Lola, mientras se reincorporaba a la reunión familiar. Aquellos santos que tocaron en su puerta. Aquellos chiquillos a los que ayudó a venir al mundo. Aquellos mocosos que, con cariño, la llamaban madre Lola. Se sintió dichosa, con el júbilo que desborda las almas de las personas que se entregan a los demás sin esperar nada a cambio…
«…Para cantar la folía
hay que comer gofio y queso
darle a una canaria un beso
y refrescar con sandía…»
«..Algún día quise yo
cantar pero ya no canto
porque la pena y el llanto
hasta el cantar me quitó..»
Siempre las mismas folías, todos los años las mismas estrofas. Las folías con la que padre Manuel, el marido de madre Lola, después de haber dado cuenta de una cuarta de ron, clausuraba la entrañable velada familiar.
La pena y el llanto por los hijos ausentes. La añoranza de los hijos que emigraron a Cuba, y que aquella noche, en la memoria de los presentes, también estuvieron sentados en la mesa, junto a ellos.
Acabada la cena, y ya solos en su dormitorio, madre Lola y padre Manuel, entre lágrimas, se fundieron en un abrazo. En un abrazo de despedida, porque solamente ellos se percataron de que aquella noche la llamita de la lámpara de las ánimas, que acompañó a la familia durante la cena, iluminó la velada con una luz especial, con la luz que guía e ilumina a las almas que abandonan este mundo. El abrazo con el que el longevo matrimonio se despidió para siempre de uno de sus hijos ausentes, y que su espíritu quiso acompañar a la familia aquella noche tan especial. Aquella noche en la que la familia de madre Lola honraba a los difuntos.
A madre Lola, y a todos mis antepasados, por legarme esta cultura, de la que me siento muy orgulloso y a la que jamás renunciaré.
José Juan Sosa Rodríguez
Artículos Relacionados
- Desahuciada una madre con cuatro hijos en Telde
El juzgado ejecuta el desahucio de Rita Romero dejando en la indigencia a una madre…
- UNA MADRE DE TELDE INSISTE EN PEDIR AUXILIO SOCIAL URGENTE
UNA MADRE DE TELDE INSISTE EN PEDIR AUXILIO SOCIAL URGENTE
- EL PSOE DE TELDE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE GREGORIO VIERA
El PSOE de Telde lamenta la pérdida de la madre del compañero Gregorio Viera Vega.…
- CUENTA ATRÁS PARA EL DESAHUCIO DE OTRA MADRE EN TELDE
Itahisa Pérez Tavío puede verse inmersa en un nuevo desahucio después del sufrido ya con…
- Desahuciada una madre con cuatro hijos en Telde
El juzgado ejecuta el desahucio de Rita Romero dejando en la indigencia a una madre…
- UNA MADRE DE TELDE INSISTE EN PEDIR AUXILIO SOCIAL URGENTE
UNA MADRE DE TELDE INSISTE EN PEDIR AUXILIO SOCIAL URGENTE
- EL PSOE DE TELDE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE GREGORIO VIERA
El PSOE de Telde lamenta la pérdida de la madre del compañero Gregorio Viera Vega.…
- CUENTA ATRÁS PARA EL DESAHUCIO DE OTRA MADRE EN TELDE
Itahisa Pérez Tavío puede verse inmersa en un nuevo desahucio después del sufrido ya con…