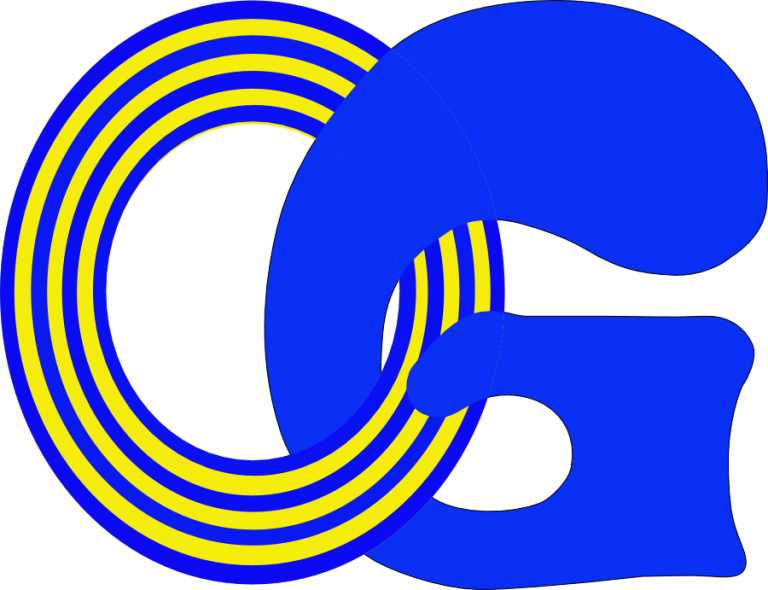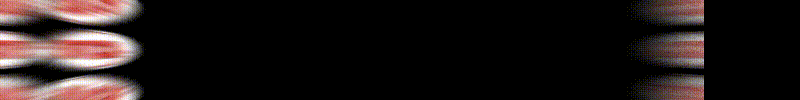Cuenta la leyenda que… en la Cueva de la Maceta, allá por el año de… vivía un hechicero, un mago llamado Rosgualdiño.
Rosgualdiño tenía el don de presagiar, con gran acierto, los días de las lluvias más abundantes. Casi nunca se equivocaba…
Rosgualdiño adivinaba cuándo y de qué manera llegarían las ansiadas lluvias y otros fenómenos meteorológicos a las extensas y fértiles tierras de las Medianías.
Sus tres lechuzas y sus cuatro grajos eran los encargados de sobrevolar los cielos observando todo cuanto a su alrededor veían.
“Lax” y “Patràs”, sus dos grandes y fieros tibicenas, eran los que vigilaban la entrada de la cueva para que nadie osara perturbar el lugar y todo aquello que el hechicero tenía en su interior.
Armandina, la bruja de Tara, gran amiga de Rosgualdiño, lo visitaba con frecuencia para cambiar las pócimas del hechicero por lo que ella poseía: cabras, cerdos, gallinas y conejos.
Armandina solía utilizar las pócimas de Rosgualdiño junto con las vísceras de sus animales, los que mataba para su sustento, para hacer ungüentos que curasen los males y las enfermedades de los aldeanos que, a ella, acudían buscando remedio.
Cerca del Tamogantes de Cuatro Puertas, en la Montaña Mujana, vivían unos monjes que, llegados de tierras lejanas, habían levantado un pequeño monasterio donde atendían a quienes buscaban la paz espiritual de sus afligidos corazones y perturbadas almas con dones celestiales.
Eran los llamados monjes Cartujos: hombres dedicados a la vida contemplativa, a la alabanza del Creador y que, apartados de la vida cotidiana, de los aldeanos del lugar, vivían sin casi recibir visitas y con escasas vocaciones.
Además de alzar sus corazones al Creador, su misiva, tenían grandes conocimientos de astrología y botica.
También eran expertos en cultivar plantas medicinales que a nadie revelaban, siendo, algunas de ellas, las necesarias para elaborar ese rico licor llamado “Chartreuse”.
Con sus grandes conocimientos en plantas elaboradas conseguían tener los mejores campos de excelentes pastos que, llegado el tiempo de la cosecha, vendían a los aldeanos.
Tenían un don divino: la crianza de hermosos y potentes caballos que vendían a los aldeanos, siendo estos, los caballos, de dos excelentes razas:
Unos, eran excelentes sementales y, los otros, los llamados “percherones” grandes y potentes que utilizaban para la labranza y el arrastre de los carros.
Monseñor Croncoqué, era el Prior del monasterio. Era el jefe supremo de todos.
Esa comunidad Cartujana estaba compuesta por once monjes y veintidós hermanos.
Los once monjes eran, por así decirlo, los sacerdotes, los consagrados a decir misas, a confesar y perdonar los pecados de todos ellos, de los hermanos cartujos y de aquellas mundanas almas que acudían en busca de la paz interior.
Los hermanos, tanto los conversos como los aspirantes, se dedicaban al mantenimiento de la comunidad.
Unos, ejercían sus labores en los campos: eran los llamados hermanos hortelanos.
Otros, desempeñaban sus labores en la cocina, en la sastrería, en la lavandería, en la limpieza del monasterio, en la botica, etc.
Monseñor Hermés era el ecónomo, el encargado de hacer las compras: las justas y necesarias para el sustento de la comunidad. La venta de los caballos era otra de sus muchas obligaciones.
Revisaba minuciosamente que todo lo que entraba y salía del monasterio estuviera en óptimas condiciones.
Monseñor Helrios, hombre de gran sabiduría y brillante mente, era el encargado de la vida espiritual de los monjes y de los hermanos.
También se encargaba de admitir o no, a los nuevos postulantes que al monasterio llegaban con la intención de convertirse en futuros cartujos.
En las tertulias que todos, monjes y hermanos, tenían los domingos, único día que la comunidad se reunía para asistir a la Santa Misa, comer todos juntos, dar largos paseos y asistir a la sala capitular donde cada uno exponía sus quejas o alabanzas, pocas, pero contadas veces, Monseñor Helrios repetía aquella anécdota que tanto gustaban oír los ancianos monjes:
CONTINUARÁ
Javier Martí, escritor valenciano afincado en Telde y colaborador de ONDAGUANCHE
Artículos Relacionados
- Descubierta en Telde otra Cueva Pintada
Gran Canaria aún custodia en secreto valiosos legados del pasado indígena. El último hallazgo ha…
- LOS BOMBEROS RESCATAN DE UNA CUEVA EL CUERPO SIN VIDA DE UN HOMBRE EN MOGÁN
Los bomberos del parque de Puerto Rico (Mogán), rescataron este miércoles el cuerpo sin vida…
- El Cabildo incorpora a la Carta Arqueológica la cueva pintada hallada en Telde
El Servicio insular de Patrimonio Histórico no solo ha sido informado del hallazgo de una…