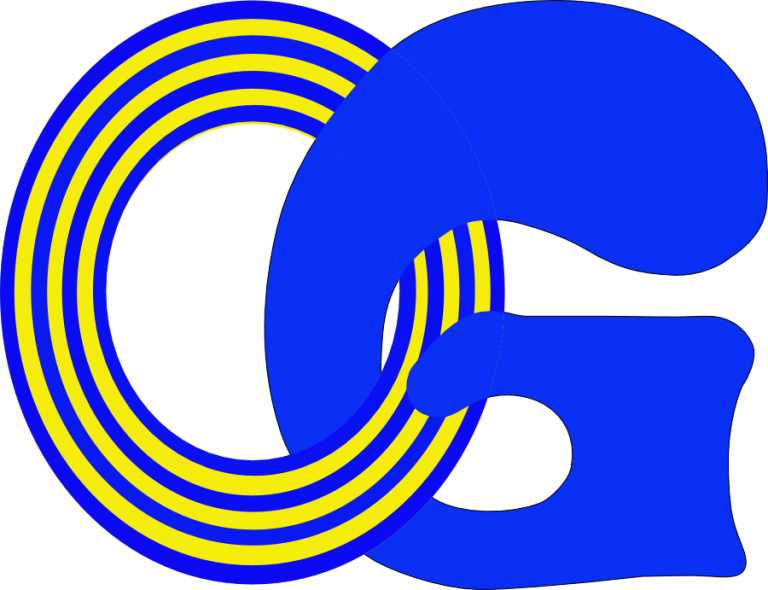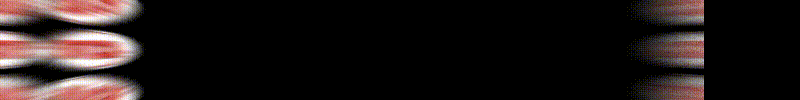«La montaña que queríamos coronar»
Viendo que el día estaba despejado, la fresca mañana invitaba a emprender el camino. Recogimos el campamento, y tomando las precauciones necesarias, dejamos el lugar de acampada tal y como lo encontramos al llegar.
Juan sacó los planos de esa zona y trazamos un recorrido por el cual debíamos llegar a la montaña que queríamos coronar no sin antes llenar las cantimploras con esa agua fresca de la cascada cercana.
La marcha se hacía con agrado después del desayuno que había sido ligero y reconfortante e invitaba a emprender el camino con ganas y entusiasmo: la montaña nos esperaba…
Unas dos horas calculamos para llegar a la montaña que, conforme caminábamos hacia ella, se iba levantando majestuosa ante nuestros ojos.
En el camino nos encontramos con un gran rebaño de cabras y ovejas que, guiadas por un pastor y dos grandes perros, amenizaban la marcha con el sonido de los cencerros que llevaban colgados del cuello.
-Buenos días buen hombre -dijo Pablo al ver al pastor acercase a nuestro grupo.
-Buenos días les de Dios, -respondió el pastor, levantando su bastón en señal de saludo mientras proseguía su camino sin detenerse.
El sol iba subiendo y tomando altura y apetecía hacer un alto en el camino para descansar.
Buscamos la sombra bajo las encinas que encontramos a nuestro paso y tomando un poco de pan y algo de queso repusimos fuerzas.
A escasos metros de donde estamos, divisamos a un ermitaño en lo alto de una colina y tomando un sendero bien señalizado, llegamos hasta un hermoso lugar que, si no fuera porque venimos de la civilización, bien pudiéramos decir que estábamos en otro mundo.
El sendero estaba muy bien cuidado. Grandes piedras a ambos lados del sendero nos conducían a una escalinata de piedra donde se podía leer el «Ave María en latín» peldaño tras peldaño con letras incrustadas de trozos de vidrio de botellas de distintos colores.
El lugar era impresionante, inimaginable, especial… y sencillo. Se alzaban unos puntiagudos cipreses a ambos lados del sendero que invitaban a escuchar los cánticos de los pajarillos que en ellos se cobijan.
El sendero va ascendiendo hacia lo alto de la colina casi rodeándola. Los cipreses nos acompañaban hasta que divisamos una pequeña ermita, un campanario a medio terminar y unas grandes piedras, montadas unas sobre otras, bien colocadas, que daban forma a una pequeña cueva que era el refugio del ermitaño.
Nos invitó a que compartiéramos con él lo poco que tenía: un trozo de pan duro, queso, vino, hortalizas y unas hierbas recién cogidas de la huerta, que eran su sustento diario.
-Bienvenidos seáis, -nos dijo Pedro el ermitaño, a la vez que con su mano nos invitaba a acercarnos.
Pedro, era un hombre corpulento, de larga y blanca barba, cabeza rapada y de mirada dulce que inspiraba confianza.
-Pasad, pasad, -nos dijo el ermitaño, con una tierna sonrisa en la cara. Sed bien recibidos en esta humilde estancia donde paz y tranquilidad podéis encontrar.
Desde lo alto de la loma podíamos divisar la gran llanura por la que hemos venido: al fondo divisamos el pinar donde dormimos; a nuestra derecha, la cascada de aguas cristalinas; a nuestra izquierda, a lo lejos, el pastor con sus cabras y ovejas pastando en un verde prado, mientras los perros jugaban a recoger el palo que el pastor les lanzaba.
-Hermoso lugar, -dijo Paco. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde no hay prisas, donde la suave brisa invita a descansar. Me gusta…
-Estáis en un lugar maravilloso, -nos dijo Pedro. Un lugar que muy pocos tienen el privilegio de conocer y visitar, y vosotros sois ahora los elegidos para disfrutarlo.
-Veo que tiene abundante agua, -comentó Pablo, acercándose a un pequeño estanque del que manaba de entre las piedras un caño de agua fresca y cristalina, que reflejaba el cielo en el fondo del mismo.
-Es muy buena y medicinal, podéis beber sin temor, -nos dijo Pedro, a la vez que nos invitaba a beber del botijo que tenía medio metido en el estanque.
Pepe sacó de su mochila el test para analizar el agua y tomando una muestra, quedó perplejo al ver la pureza de la misma: era rica en minerales que beneficiaban al cuerpo.
-Es agua de Dios, -comentó Pedro, elevando sus ojos al cielo a la vez que se signaba.
-Os quedaréis por lo menos una jornada, -comentó Pedro. Aquí necesito un poco de ayuda para terminar el campanario, levantar un muro de piedra que me proteja del viento y ampliar la cueva que utilizo como morada.
Nos miramos todos, y con una simple mirada dimos nuestro consentimiento a Pedro que, agradecido por ese gesto, sacó del fondo del estanque una hermosa y fresca sandía que compartimos como buenos amigos.
Anselmo, tomando su cámara de fotos, hizo varias tomas del lugar: de aquí, de allí, del campanario, de la cueva, del estanque, de todo cuanto le pareció de interés para nuestro álbum de recuerdos.
Inmortalizó a Pedro y a sus dos perros con su cámara una y mil veces.
A lo largo de la jornada, siguiendo las directrices de Pedro, levantamos el campanario a la altura deseada y colocamos aquella pequeña campana que, muda en el suelo, esperaba ser oída por toda la llanura con su suave y alegre repique.
Entre Pablo, Pepe y Juan, demolieron las piedras de la cueva convirtiéndola en una pequeña despensa, para que en ella guardara la leña, las frutas y verduras de la huerta y sirviera, a su vez, de corral para los animales.
Pedro nos condujo a otra cueva cercana donde guardaba útiles de construcción: cemento, arena, vigas, ladrillos, tejas y lo necesario para hacer un pequeño refugio.
– ¿Cómo es que tiene todo esto aquí guardado? –preguntó Yerai.
-Este material me lo ha ido trayendo Federico con su camión. Lo dejamos aquí hasta que tenga lo necesario para levantar una estancia en condiciones, –comentó Pedro. La cueva tiene mucha humedad y mis huesos ya no están para soportar esa humedad en las frías noches de invierno.
-Pero Usted no va a poder hacer solo el refugio… Necesitará ayuda… -comentó Paco.
-Lo sé. Por eso tengo todo el material aquí guardado hasta que Federico tenga sus vacaciones y pueda venirse y ayudarme, -dijo el ermitaño.
– Pues va a tener suerte, -dijo Paco, porque entre todos podemos ayudarle a construir su vivienda y hasta una pequeña capilla.
A la vieja usanza, amasamos la arena con el cemento, cavamos unos cimientos y levantamos una pequeña casa con lo imprescindible para que el ermitaño pudiera vivir sin necesidad de pasar frío en las duras noches invernales y calor en los sofocantes meses de verano.
Con los picos, las palas y el rastrillo allanamos el terreno donde iría la casita, junto a la torre del campanario que estaba a medio construir.
El trabajo era intenso, pero gratificante, pues veíamos al ermitaño desvivirse con nosotros trayéndonos agua para refrescarnos y frutas frescas para reponer fuerzas.
Había mucho que hacer y cómo teníamos tiempo de sobra, decidimos quedarnos unos días para ayudar a Pedro en su hacienda, así, de ese modo, terminaríamos entre todos su proyecto antes de la llegada del invierno y Pedro podría dedicar más su tiempo a meditar, rezar, cultivar su huerta, alimentar a sus conejos y gallinas que tenía en un improvisado corral, y dar pasto a la vaca y a las cuatro cabritas que daban una excelente leche que Pedro convierte en un riquísimo queso muy apreciado en la comarca.
Ladrillo a ladrillo fuimos levantando una pequeña casita, lo justo que necesitaba y quería: una estancia para dormitorio, un pequeño aseo y un comedor con cocina.
Sin darnos cuenta, en cuatro días tenía Pedro su hacienda casi terminada, sólo faltaba poner el techo y colocar las tejas que, con aquella inclinación bien calculada, con la llegada de las lluvias y la nieve, estas resbalarían sin quedar acumuladas.
Una chimenea en la entrada-comedor y otra en la alcoba darían el calor necesario para soportar los días fríos y lluviosos de invierno.
En una gran roca lisa que utilizaba como mesa, aprovechamos las piedras para hacerle un horno donde poder cocinar y cocer el pan. Doce piedras como asientos rodeaban la gran mesa; era como si se fuera a celebrar la Santa Cena.
Pepe, aprovechando unas latas de conserva vacías, las convirtió en candiles para alumbrar la estancia por las noches y darle un toque de intimidad tal, que más que estar en el siglo XXI, parecía que la estancia era como una casa del antiguo Egipto.
Con varios troncos de ciprés secos, hicimos una puerta para la cabaña, cuatro contraventanas, una cama, una mesa y dos bancos para sentarse.
Pedro, agradeció el esfuerzo realizado y nos compensó con un buen guiso de conejo con unas finas hierbas y una suculenta guarnición de hortalizas recién cogidas de su huerta.
Al anochecer y encendidos ya los candiles, como en los tiempos antiguos, dispusimos nuestros sacos en la sala de la entrada para pasar la noche: avivamos la chimenea y comprobando que no hacía humo y que el tiro era el ideal, dispusimos nuestras pertenencias para dormir.
Pedro, dándonos las buenas noches, se retiró a su nuevo aposento a descansar en su nueva cama de madera: aquel cuerpo ya no tendría que soportar la dureza del suelo, el frío y el picazón de alguna araña o insecto al pasar por encima de sus pies desnudos a ras de suelo sobre una vieja manta de lana.
El nuevo día iba naciendo y los rayos del sol se dejan entrever por debajo de la puerta y entre las rendijas de las contraventanas.
Son las seis y media de la mañana: el gallo lo anunciaba con su cántico que ponía a todo el corral en movimiento.
Un rico olor a comida recién preparada iba entrando en la estancia: ese aroma a café de siempre, a pan recién hecho, a leche fresca recién ordeñada, nos invitaban a levantarnos.
Poco a poco nos despertábamos; recogíamos nuestro improvisado dormitorio y nos disponíamos al aseo personal recordando que, en ese hermoso lugar, el agua caliente no salía del grifo.
Paco, el muy machote, metiendo la cabeza en las frías aguas del estanque, nos demostró que no hay que tenerle miedo al agua y, poco a poco, le imitábamos todos, uno tras del otro.
Pedro no estaba, pero nos había un desayuno rico en frutas, cereales y abundante leche.
El rico olor a café dejaba paso a los aromas de la naturaleza que empezaban a florecer.
Las rosas, los claveles rojos y blancos, las margaritas, algunos tulipanes, el rico olor del tomillo y el romero perfumaban el ambiente convirtiéndolo en un paraíso donde sólo faltaba la presencia de los pajarillos que revolotean el cielo en busca de algo que llevar a los nidos cercanos.
Juan comenzó a observar el entorno con sus prismáticos: todo estaba igual que ayer, nada había ha cambiado, o eso creía él, pues el silencio del lugar era roto súbitamente por el ronco sonido de la bocina del viejo camión de Federico que se aproximaba, parando justo al inicio del sendero.
Pedro lo estaba esperando. Estaba ansioso por abrazarlo cuando lo vio llegar. Llevaba semanas esperando su llegada con ese rico cargamento que le encargó.
En un recodo de la loma, Pedro y Federico improvisaron un montacargas que, con la ayuda de unas poleas y unas fuertes sogas, harían que la carga se elevara hasta lo alto de la cima sin el mayor esfuerzo y que todo llegara en buenas condiciones.
Todos ayudamos en el trabajo. Anselmo iba inmortalizando con su cámara lo que se estaba viviendo en cada momento: foto a los sacos de cemento, foto a las garrafas de aceite usado para los candiles, foto a las carretillas, foto a todo… y a todos…
-Con razón decía Pedro que necesitaba de nuestra ayuda, -comentó Paco. Ahora lo entiendo.
Federico nos explicó que en el último viaje que hizo cuatro meses antes, tardaron dos días en hacer llegar la carga a lo alto de la loma. Todo no se podía hacer en un día y con nuestra ayuda, ese trabajo sería más rápido y en cuestión de horas, como así fue, todo quedó descargado y guardado en el nuevo almacén que hicimos aprovechando la cueva de Pedro.
Con el material que Federico había traído pudimos terminar el muro de piedra que Pedro nos indicó, pintar el campanario de blanco, poner suelo a la cabaña, colocar los cristales a las ventanas, tapar agujeros de las paredes de la cueva, reforzar juntas del techo con aislante para evitar goteras, ampliar el corral y hacer un nuevo granero.
Sabiendo Pedro que nuestra partida estaba cercana, nos explicó cómo llegar hasta una cueva que se veía en la montaña, por un camino ascendente y fresco.
Conocía la entrada a una cueva que, por su interior se ascendía casi hasta la cumbre. Estaba bien señalizada con marcas de pintura azul en el suelo y en las paredes.
Otras marcas de pintura roja nos indicarían por donde no teníamos que ir, era zona de mucho peligro, simas de gran profundidad y caminos sin retorno.
Eso nos abrió los ojos a todos: era lo que buscábamos, la aventura, el riesgo controlado, nuevas experiencias que vivir, nuestra ilusión por conseguir nuevos retos y nuevas metas.
Según nos decía Pedro, Juan iba dibujando un plano del lugar. Pedro nos indicó como llegar hasta la entrada de la cueva.
Era fácil llegar. Estaba señalizado todo el recorrido con piedras que, unas sobre otras, indicaban el camino a seguir.
Con un gran abrazo nos despedimos de Pedro, el ermitaño, un gran hombre dedicado a Dios en cuerpo y alma.
– “Santo y Marta”, mis perros, os guiarán hasta la entrada de la cueva, -dijo Pedro, a la vez que les daba una señal para que los perros nos acompañaran por el camino.
Gracias, dijimos. Seguro que con su ayuda no nos perdemos por el camino.
CONTINUARÁ
Javier Martí, escritor y colaborador de ONDAGUANCHE
Artículos Relacionados
- RELATO CORTO (PRIMERA PARTE): «NUEVE VIDAS. UN MISTERIO» POR JAVIER MARTÍ
"Inmortalizar los acontecimientos" Comenzamos a andar por aquel camino entre huertos de naranjos. Unos en…
- RELATO CORTO: «Y DIOS LE ESCUCHÓ» (POR JAVIER MARTÍ)
Tras unos cortos aplausos de los presentes, el turno de Nacho era inminente. Visiblemente nervioso…
- RELATO CORTO (SEGUNDA PARTE): «Y DIOS LE ESCUCHÓ» (POR JAVIER MARTÍ)
A petición del Jurado y antes de que se comunicara qué Relatos serían los ganadores,…