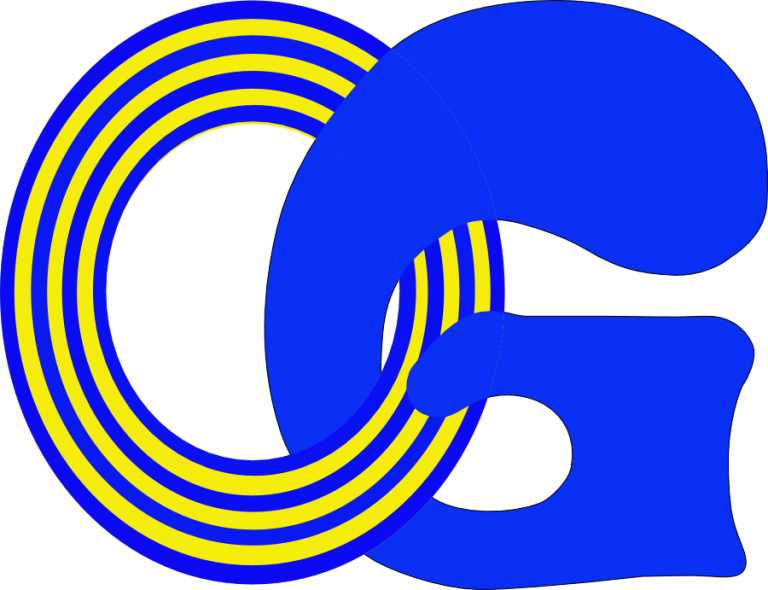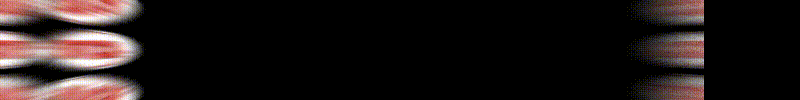A los seres humanos nuestra condición mortal, el que por estar vivos terminemos, natural e inevitablemente muertos, es algo que nos inquieta sobremanera. Hay infinidad de expresiones de ello: mientras, en estos días, en el hemisferio norte con la entrada de la primavera los días se alargan y la vida se regenera, a la vez, en las múltiples sociedades de raigambre cristiana, se ritualiza la pasión del Hijo de Dios, su fallecimiento, como paso previo a su resurrección divina, a su victoria sobre la muerte.
Desde la antigüedad, son multitud las manifestaciones culturales “religiosas” que, pretendiendo dar consuelo a esa trágica vivencia de la extinción material de nuestras vidas, prometen asegurar la vida tras de la muerte, el que, una vez expirado el último aliento, podamos continuar, de alguna manera, existiendo. Todo ello, desde luego, es imposible de comprobar, es pura fe vertida en los más variopintos credos. Lo que sí que es cierto y generalizado en todo el mundo, es que nuestra extraordinaria sensibilidad ante la vida y la muerte hace que las valoremos en mucho, que nos llenemos de gozo ante los nuevos nacimientos y que nos invada la tristeza ante las defunciones, más aún si éstas últimas no son debidas a causas naturales de vejez.
En nuestras sofisticadas y artificiosas sociedades estos característicos sentimientos humanitarios se han institucionalizado de múltiples maneras: desde las innumerables industrias y servicios vinculados al nacimiento y la muerte, hasta el valor social que se les da a las circunstancias en que se producen y a los colectivos que les afectan, existe una amplia gama de atenciones a estos fenómenos, los más cruciales de nuestra existencia. Aún así, en Occidente, desde que lo religioso ya no determina la vida cotidiana de las sociedades, la muerte, cuando no afecta a personalidades públicas, ha pasado a ser, más y más, un asunto familiar y privado. Sobre todo, la debida a “causas internas”, a las enfermedades y padecimientos no infecciosos. Pues, cuando los fallecimientos son causados por accidentes o por asesinatos, comprensiblemente, la alarma social se activa. Aunque de manera selectiva e interesada.
La mera constatación de la atención y el tratamiento que las instituciones de poder hacen de según qué muertes, lo pone de manifiesto. Hace pocos días, 15 mujeres jóvenes, que viajaban en una guagua, resultaron muertas en un accidente de tráfico mientras regresaban desde Valencia a sus lugares de residencia. En nuestro tiempo, desplazarse en transporte motorizado es una actividad tan cotidiana como arriesgada que ocasiona un número importante de las muertes y secuelas para la salud. No obstante, dados los grandes intereses económicos y estratégicos entorno a la movilidad de mercancías y personas que prevalecen, las medidas de seguridad y salvaguarda en los automóviles y en las vías de tránsito continúan siendo, incoherentemente, inadecuadas.
Esto también ocurre con la problemática de la violencia de género. En 2015, 57 mujeres fueron asesinadas. Y a pesar de su magnitud y escándalo que produce esta lacra, siguen sin implementarse las medidas precisas para que, alejadas de sus maltratadores y con medios de vida dignos, sus víctimas potenciales puedan rehacer sus vidas.
El pasado martes, se han producido en Bruselas unos deleznables atentados terroristas ocasionados por el extremismo islámico. Con un saldo provisional de 31 personas fallecidas, todos los mecanismos de respuesta se han activado y las manifestaciones de solidaridad con “la capital europea” se multiplican. No obstante, casi nadie recuerda que el 90% de las víctimas del terrorismo yihadista se ocasionan en países musulmanes. Aquí, tampoco, la muerte vale lo mismo.